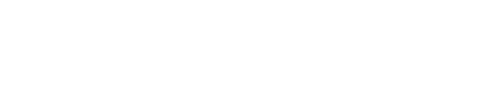EL TRATO CON LO INVISIBLE
SILVIA COSÍO
26.09 - 30.11.2024

Tránsitos y homenajes.
Hoy nadie cose, o muy pocos saben enhebrar una aguja o conocen el sentido de un hilván. Se pone a veces de moda algo parecido, tricotar o el punto de cruz como poses más o menos estrafalarias que suelen llegar de centroeuropa con un barniz vintage, de moda o nuevo ecologismo pero en general ya nadie cose ni existirán personas en unos años que entiendan la tecnología que aparece en un cuadro como Las hilanderas. En el cuadro de Velázquez se descubre un grupo de mujeres y un fondo que las interpela: la fábula de Aracne copiada a Tiziano por Rubens. La materia y el resultado, el hilo y el tapiz, lo cotidiano y el arte aparecen en la sucesión del primer y último plano de la escena. Pero los hilos, el ovillo de Ariadna, la vieja trama del sudario de Laertes, aún tienen su lugar simbólico como itinerario, vínculo, y también como formación y sentido. El tránsito, la línea de la vida que podemos observar en las manos de las mujeres de Hilos es una cuestión especulativa. Igual que el vínculo entre las manos que aguantan las urdimbres proyectan un linaje, una familia, una casa que se mantiene en pie y trasmite un legado, igual el horizonte se observa nuestro y también, como en las hilanderas, otra obra, un horizonte que ya pintó Henry Taylor y es heredado sobre el lienzo.
Es una historia antigua y repetida, el hombre que se retira para ayudar a cruzar un peligroso río a quien lo necesite. Lo contó Esopo, Hesíodo, Virgilio, Dante, Jacobo de la Vorágine. A veces es más que un hombre, un héroe, o un gigante o un ser del inframundo. Todos ellos deben ayudar en el tránsito del viajero y afrontar los mayores peligros. La Cristóbala lleva el peso del mundo sobre sus hombros: un cielo que pesa tanto como la tierra y una tierra partida por un río que hay que vadear, que hay que transitar y conocer. Realmente nada la obliga a este trabajo, podría envejecer y morir sin buscar nada ni avanzar un centímetro en el camino de perfección que le plantea la vida, pero ella aquí vence siempre. Remite, con sus pasos ligeros, un tiempo clásico, circular, lleno de porosidades que llega hasta nuestros días; marcha para enseñarnos el movimiento libre y la máxima entrega, es la ninfa: la victoria alada sobre un triángulo. Asume la carga del mundo y la portea, nos trae con gracia los materiales atávicos de un tiempo a otro. Zurbarán pintó así, colosos rodeados de cielo, al beato Enrique Susón y San Luis Beltrán, como los dos caminos del espíritu: el de la vida contemplativa y el de la vida activa. Pero La ninfa va más allá, no es el puro movimiento que interrumpe la escena, el agua a sus pies se muestra como el obstáculo que se puede superar, la prueba definitiva que infunde temor a perecer pero es también el acicate de los valientes. La unión de los caminos en un salto.
Es ese mismo abismo ante el que se asoma la niña de El salto y cuyo reflejo la posee y la ciega como el cielo que se proyecta sobre las aguas y se refleja en su rostro. Una mirada que va más allá, como la alucinación de la apariencia, y se asoma a un terror en forma de niebla que borra sus rasgos y la hace desaparecer. El cielo y el agua caben en su rostro. Solo el salto o la pirueta traerá la calma. Tránsitos que son igualmente ilusiones, destellos de un verano al pie de una piscina donde la gracia innata de los cuerpos, la complexión misteriosa y dúctil de los niños, esperan la otra gracia del mundo.
Es difícil aprovechar las pasiones en algo bueno, digamos que lo salvaje es casi siempre destructivo, y, sin embargo, durante la infancia, en el proceso de lucha con la domesticación impuesta, es decir, lo que nos viene dado por los ancestros y lo que proyectamos al futuro en grandes esperanzas, todo eso se entiende de otra forma. El niño es pura formación, observado en su contorsión por el pasado, la familia, el clan, y proyectado a un luminoso futuro. Para lograr la postura hay que posar las dos palmas de las manos en paralelo en el suelo y con el impulso de una pierna conseguir la inercia suficiente para elevar la otra y lograr la posición invertida de brazos. El ejercicio es verdaderamente gimnástico y se recomienda mantener la mirada fija en las manos. Pero, como todo el mundo sabe, pedirle eso a una niña es imposible.

Ser contemplado o contemplar.
El desnudo femenino es uno de los temas clásicos de la pintura cuyos valores se ha desactivado más radicalmente. El valor erótico, el ardor del espectador ante esa pintura, y el valor moral, vernos amonestados por una mujer desnuda que mira coqueta a un espejo como ejemplo de la vanidad, han desaparecido. Desde la mirada desafiante de la Olympia de Manet, el desnudo femenino ha cambiado hasta convertirse en las ruinas desoladas de Chantal Joffe o Marlene Dumas. Pero la tradición era otra y el juego consiste en volver la mirada, girarse al pasado. Una pose académica, la figura de espalda, como el ángel de Caravaggio de La huida a Egipto, sirve para desactivar el propio desnudo que, en mitad de un bosque y aunque central en el cuadro, cede su protagonismo a la mirada de la mujer vestida que interroga al que contempla la pintura. Ella y el gato negro se alían para desviar nuestra atención. Igualmente, en Sol negro, el bodegón del primer plano desvía la atención del cuerpo de la Venus pintada por Giorgione. Los elementos de la melancolía se anteponen al mensaje directo del desnudo, el eros y la lección moral. Los ojos cerrados de la mujer, anulan al que observa clausurando una composición que superpone los horizontes: el de los objetos, el del cuerpo y el del paisaje. Solo pintura.

La formación y el misterio.
“A los catorce años yo era alumna de un internado de Appenzell”, es la primera frase de Los hermosos años del castigo, la novela de Fleur Jaeggy. Una educación dañina o pobre y la ausencia de maestros supone normalmente un accidente insuperable. Pero ocurren cosas. A veces la llegada de alguien inesperado, un accidente, un libro olvidado… La literatura ha investigado en novelas todos esos caminos de formación que hicieron tornar una vida, darle la completud a un joven carácter. Esa es la mirada serena y acabada de La joven de Appenzell. “Cada mañana me levantaba a las cinco para ir a pasear, subía muy alto, y, al otro lado, veía un espejo de agua abajo en el fondo. Era el lago Constanza. Miraba el horizonte y el lago. Comía una manzana y caminaba. Buscaba la soledad y tal vez el absoluto. Pero envidiaba al mundo”. ¿Qué ocurre un día? Nadie lo sabe. ¿Qué cambia? ¿Es una “envidia al mundo” que se vuelve humanidad, es una rabia que se hace jovialidad? Levantarse cada mañana para ir a pasear, la rutina del trabajo, la alegría, el amor, llegar a la cama como una piedra, seca y pesada, apenas es suficiente en esa formación, en ese “dar una forma completa”, si no existe el misterio. Esa niebla que oculta el entorno. Como el señor de Sainte Colombe no era nada sin el fantasma de su esposa.
La formación y el misterio también son tránsitos. Necesitan el tiempo, necesitan los fantasmas. Un horizonte atrás que cuenta, un universo sonoro y visual que nos acompaña. La pintura ha necesitado contar ese tiempo antes de ser un puro producto sin alma, es decir, sin recorrido y sin referencias. Ese es el tema central de La piedra fría, el tiempo detenido, la espera y la consciencia en la historia. La comprensión del destino, las edades y la trasmisión del pasado en el árbol de la higuera

La actitud y la heredad.
Juan Muñoz se basó en esta miniatura de Gentile Bellini para su exposición de 1995 en Boston. Acompañaron a su escultura (Retrato de un hombre turco dibujando) cinco dibujos con una boca de tamaño natural cada uno, una boca solitaria, sin rasgos faciales. El escriba presenta en esta nueva versión una actitud de concentración, no hay bocas que le hablen y distraigan, los elementos son internos, prodigios de la concentración que logra zafarse del ruido externo y agrupar ciertas cualidades: la atención, la curiosidad, la determinación, el tiempo y la madurez, la flexibilidad, la apreciación de las contradicciones, de la fragilidad, de la belleza. Es la misma actitud de la lectura de la carta de San Jerónimo. Tras La Tour donde conmueve observar detenidamente, sin distracciones, como se debería observar un cuadro, si no el más alto quizá uno de los mayores logros de nuestra razón, un logro que nos une con lo celeste.
Lo cuenta así, quizá exageradamente, Juan Benet al referirse a Baroja: “De alguna manera se había intemporalizado, pero no cuando yo lo conocí sino cuando empezó su carrera de escritor, a finales de siglo, antes de cumplir los treinta años. La formación, el gusto, el criterio y los objetivos están formados de una vez para siempre. Su veneración por los maestros —de sobra conocidos por todos— tenía algo de idolatría y resultaba impensable que un nuevo nombre moderno fuera elevado al altar donde había situado a Dickens, Stendhal y Dostoievsky”. Por fortuna, el altar de Silvia Cosío, como el de los antiguos romanos, siempre acepta nuevos dioses. Su predisposición a la curiosidad y la felicidad de encontrar nuevos referentes anima todos sus trabajos. Descubrir una solución en un maestro, nuevo o viejo, abre siempre un reto: cómo llevarlo al lienzo para agrandar el espacio, para que la heredad se amplíe. Que los elegidos sean Henry Taylor, Virginia Woolf, Mariana Enríquez, David Hockney y Dany Fox, responden a un relato de trabajo pero esa es otra historia, un asunto privado.
¿Qué formas?
En su libro El Resto, Ángel González rescata estas declaraciones de Juan Navarro Baldeweg: «Siempre he pensado que la pintura tiene un desafío permanente y enriquecedor, que es la figuración. Tratar de representar algo por medio de la pintura es quizás una de las cosas más higiénicas para la propia pintura. […] Creo que hay que entregarse a ver el mundo que nos rodea y preguntarse cómo sería uno capaz de aprehenderlo. Las sensaciones de estar en el mundo provienen, en gran medida, de la voluptuosidad del mirar. Cuando te expresas en pintura, generalmente estás rehaciendo ese estado, y es tan abstracto como figurativo. Pero ayuda mucho el tratar de rehacer esa experiencia. Creo que es muy valioso mantener un vínculo permanente con lo figurativo.»
Desde sus primeras pinturas, en las escenas y personajes de Silvia Cosío ha existido una rara plasticidad y vínculo en el uso del tiempo y del espacio, como si la figuración tuviese que rehacerse con nuevos parámetros, como si la sorpresa o la originalidad de una escena tuviese que trascender esa novedad y transformar lo que se mira, rehacerlo efectivamente para llevarlo a su máxima posibilidad con las herramientas que le da la pintura. Los espacios no son exactamente sueños o lugares insolados y confusos donde es complicado saber qué tipo de realidad o hiperrealidad se describe, porque la artista siempre ha huido de la imagen surrealista o de la falta de coherencia sin sentido en una obra, pero al mismo tiempo, responden mal a un realismo donde la proporción, el plano o punto de vista, el dibujo y la perspectiva participan de un mismo engranaje. Son espacios, casi todos, superados por el color donde se impone la superposición de capas que dicen y desdicen lo que quieren mostrar, como en los exteriores de Ancestros, El pintor o La joven de Appenzell, o más evidentemente cuando cierra el plano en los telones de verduras de los Emparrados. Vemos las manchas de color compitiendo unas con otras, solapándose y contradiciendo las líneas del dibujo, callando unas a otras también en la piel y la ropa, como si fuesen ellas mismas frondosas selvas, jardines voluptuosos por los que pasear abriéndose camino.
Igualmente, los personajes de sus obras parecen vivir en una historicidad extraña, no sólo los traídos o convocados desde la historia del arte como Olympia o la Venus durmiente, sino todos, casi sin excepción parecen habitar una época diríamos literaria o pictórica, con horizontes, elementos y espacios traídos de otras obras anteriores a la imagen digital y su superabundancia. Esa gran invención de un espacio y un tiempo propio, ese gusto por crear un mundo nuevamente conocido desde la propia pintura y desde la idea de realidad pero también mítico e intemporal donde aparece la tradición, y donde sentirse dueña es, como decíamos, la forma esencial y la constante de la pintura de Silvia Cosío: alusiva, abundante e intemporal.
Texto: Manuel Rosal
Parte de esta actividad ha sido subvencionada gracias los fondos de la subvención para el apoyo a la programación de galerias de arte del Exmo. Ayuntamiento de Sevilla y del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla 2024.